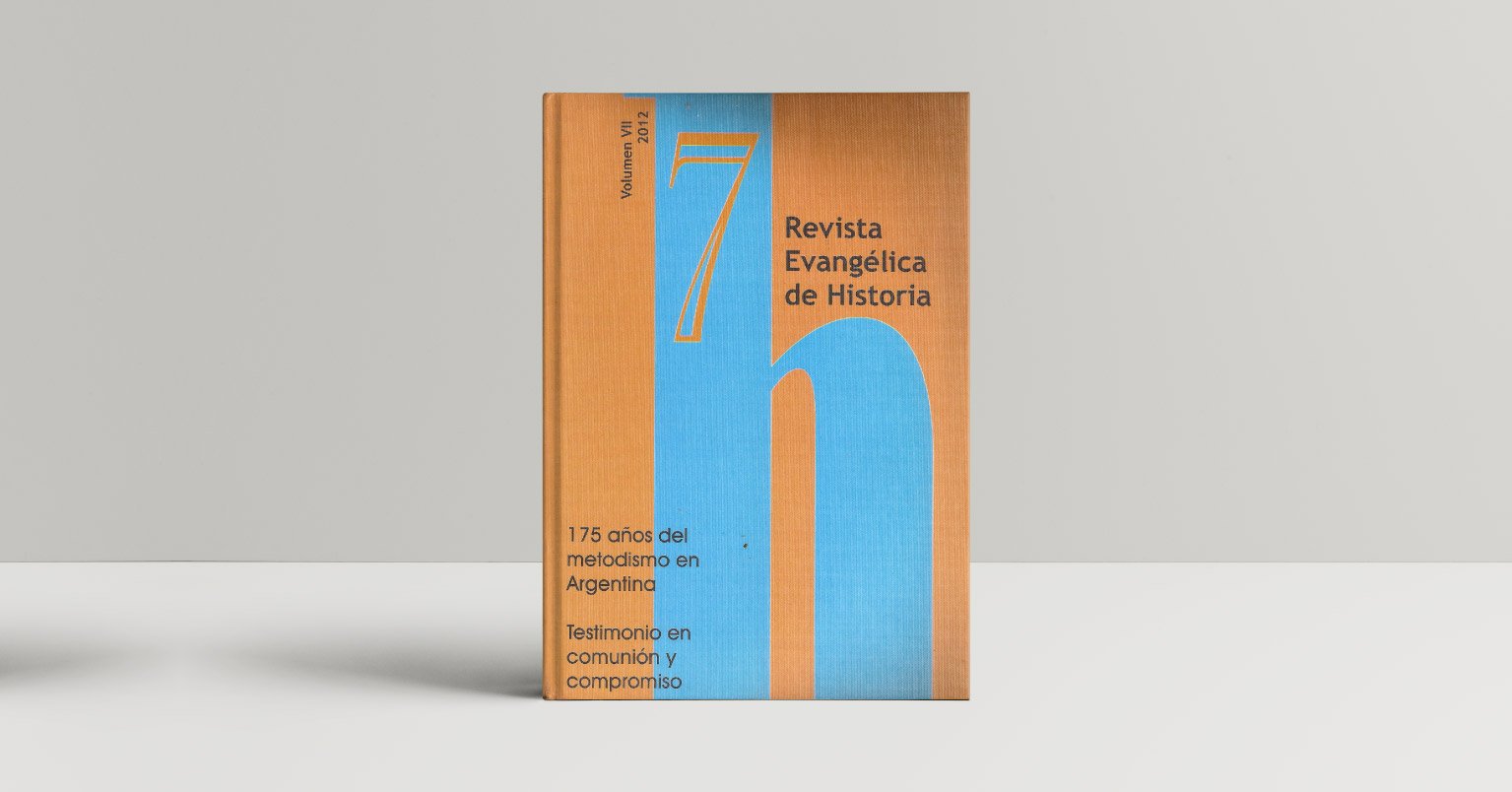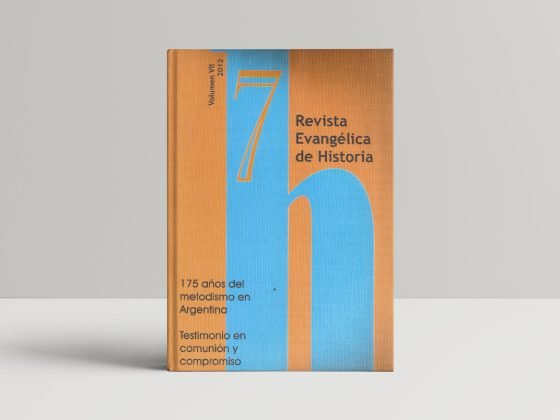Teología e Historia, Volumen 7, Año 2012, pp. 11-44 ISSN 1667-3735
Índice
- Introducción
- El problema del abordaje y la periodización de la historia
- En torno al abordaje y periodización
- El esquema propuesto
- Hacia una historia de la Iglesia Metodista en Argentina
- Etapa I: LOS PRIMEROS TREINTA AÑOS DEL METODISMO EN EL PAÍS (1836-1867)
- Etapa II: AFIANZAMIENTO INSTITUCIONAL: DESDE LA PRIMERA PREDICACIÓN EN CASTELLANO HASTA EL PRIMER OBISPO NACIONAL. (1867-1932)
- Etapa III: EL CAMINO HACIA LA COMPRENSIÓN DE UNA MISIÓN INTEGRAL: (1932-1975)
- Etapa IV: ENTRE EL COMPROMISO Y LA CRISIS INTERNA (1975-2000)
- Etapa V: EL CAMINO HACIA LA COMPRENSIÓN DE UN NUEVO ESCENARIO (2000- )
- Palabras finales
- Algunos datos para los futuros investigadores
Introducción
Como el título lo anticipa, este artículo no es una historia del metodismo en argentina, sino una reflexión sentando ciertas bases para poder construirla. Por ese motivo el presente trabajo intenta ser un aperitivo, una preparación del terreno o más bien un desafío para las generaciones futuras. Los 175 años del metodismo demandan ser interpretados desde una perspectiva histórica global. Ciertamente cada aniversario significativo del metodismo en el país ha inspirado la necesidad de recapitular y contar el camino recorrido: en 1911 el Rev. Guillermo Tallon publica en un número especial del Estandarte Evangélico, la primera crónica de los primeros setenta y cinco años de metodismo en el país. En 1936, su hijo Alberto, continuando el trabajo de su padre, publica la Historia del Metodismo en el Río de la Plata, al cumplirse los cien años de presencia en el país. En 1976 aparece Ubicación del Metodismo en el Río de la Plata del pastor Daniel P. Monti,. Todos estos trabajos se han transformado en fuentes indispensables para indagar y obtener información sobre el desarrollo del metodismo en la argentina. Sin embargo el metodismo argentino sigue demandando una visión de conjunto que supere la mera crónica periodística. Los datos, hechos, fechas y nombres son absolutamente necesarios para la construcción histórica, pero no suficientes a la hora de querer interpretar el complejo proceso que significa el desarrollo de una institución y el pensamiento por esta generado, en medio de una dinámica social y cultural que la va conteniendo y formateando. En este sentido el desarrollo del metodismo no debería ser interpretado solamente desde sus indicadores internos, sino como un fenómeno social, de conjunción de ideas correlacionadas con su contexto social, económico y político. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de escribir la historia de una institución aunque este enfoque abra un campo muy vasto y complejo.
Frente a este panorama se nos abría una disyuntiva: sacrificar la complejidad de una interpretación de conjunto para obtener una rápida historia institucional, o bien aceptar el desafío de la complejidad histórica la cual no ofrece resultados instantáneos. Hemos optado por este último camino, el cual es más largo. Por ese motivo en este aniversario no podemos ofrecer una Historia del Metodismo. Solo un aperitivo, un terreno que empieza a desbrozarse. El objetivo de este trabajo entonces es ofrecer un esquema interpretativo de lo que puede llegar a ser una historia de la iglesia metodista en argentina. Un esquema cuya estructura básica estará dada por una determinada opción de abordaje y periodización del tiempo vivido por el metodismo en el país. Un enfoque que sin duda esperará el tiempo necesario hasta que, de a poco, con el aporte de muchos que se atrevan a aceptar el desafío de recorrer el camino propuesto, y por supuesto agregando nuevas perspectivas, tal vez podamos comenzar a tener una historia en constante construcción.
El problema del abordaje y la periodización de la historia
La historiografía positivista pensaba que el historiador debía ser un científico que estudiaba el pasado como un químico sus fórmulas y experimentos, desde un laboratorio aséptico. Pensaban que con una serie de leyes universales, y las herramientas apropiadas, el historiador podría extraer del pasado una única y verdadera visión de la historia. “Contar las cosas tal y como realmente sucedieron”, decía Ranke a fines del siglo xix. Una pretendida objetividad del observador, una asepsia ideológica que mantendría a este alejado y sin influenciar sobre los hechos que estaba estudiando. Hoy sabemos que la objetividad está reservada para las ciencias exactas (¡Y hasta cierto punto, la dinámica de la física cuántica y la teórica espacial nos abren desafiantes interrogantes!), pero nunca para las sociales. El hallazgo de un documento podría enunciarse como un hecho histórico objetivo, pero el acto de leerlo por parte del historiador ya implica una mediatización de la subjetividad del lector, una interpretación de su contenido. En el estudio de la historia el observador forma parte activa del proceso de reconstrucción del pasado. Este decide qué hechos y procesos son significativos y cuáles no, qué datos son históricamente relevantes y aquellos que no lo son, así el historiador y su objeto de estudio se interrelacionan y modifican mutuamente. Por eso en esta relación hermenéutica la búsqueda del historiador no puede ser enunciada como “contar la verdadera historia”, como lo pretendían los positivistas ”las cosas como realmente sucedieron”, porque sencillamente en la historia no existe una verdad empírica de la manera que la conciben los físicos, ni aún en la mente de los protagonistas de esa historia. Antes bien la búsqueda de esta relación hermenéutica entre historiador e historia debe ser enunciada en términos de una “búsqueda de sentido”. Y esta búsqueda de sentido obliga a mirar la historia, no como una suma de hechos irrefutables e inmóviles en el pasado, sino más bien como un proceso, confuso, no lineal pero un proceso de fenómenos concatenados que de alguna manera llegan y aún modifican el presente. De ahí la gran pregunta que se hacía F. Braudel al reconocer la complejidad del abordaje de lo histórico: “La historia se nos presenta, al igual que la vida misma, como un espectáculo fugaz, móvil, formado por la trama de problemas intrincadamente mezclados y que puede revestir, sucesivamente, multitud de aspectos diversos y contradictorios. Esta vida compleja, ¿cómo abordarla y cómo fragmentarla a fin de aprehender algo?”
Si bien Braudel estaba dirigiendo su pregunta hacia una historia de grandes procesos, la historia de una institución particular, aunque en otra magnitud, también posee un entrecruzamiento donde los planos económicos, sociales, políticos, institucionales se mezclan e influencian mutuamente reflejando así la misma problemática que preocupaba a Braudel. ¿Cómo abordar y fragmentar la historia de una institución eclesial? En primer lugar debemos aclarar que ambas acciones: abordaje y fragmentación (periodización) se hallan intrínsecamente articuladas. En la elección de un abordaje, por lo general estamos realizando de manera implícita o explícita una fragmentación del objeto de estudio, una separación en etapas significativas y coherentes. La perspectiva desde la cual se realiza el abordaje lleva en sí una determinada lógica de fragmentación. Veamos algunos ejemplos.
Tradicionalmente el abordaje de una institución eclesial se suele efectuar a partir de ciertos criterios internos a la misma institución, esto es:
a. La historia de los grandes personajes. Según la historiografía de Thomas Carlyle la historia se hallaba impulsada o directamente forjada por los dones personales y la inspiración divina de los grandes hombres de cada época que interpretan los tiempos y marcan los cambios históricos “ La historia del mundo no es sino la biografía de los grandes hombres”. Desde un enfoque más centrado en el movimiento cíclico de las civilizaciones, Armold Toynbee también otorga un rol central al liderazgo, influjo, carisma o personalidad,(charm) de ciertos personajes que guían el movimiento de los ciclos civilizatorios. Amoldados a esta perspectiva podemos encontrar muchas historias de instituciones eclesiales que se estructuran en función de los liderazgos de determinados personajes que se han destacado e influenciado en determinadas épocas del desarrollo de la institución. Por lo general las historias congregacionales recorren este camino. Las etapas en la historia de determinada congregación están ligadas a las sucesivas designaciones pastorales por las que aquella comunidad fue transitando.
b. La historia política-institucional. Esta versión otorga suma importancia a los documentos y disposiciones oficiales a lo largo del tiempo y de cómo estos marcos legales fueron incidiendo en el desarrollo de la institución. Es la explicación de las decisiones políticas de la institución y sus consecuencias en el desarrollo de la misma. Esta manera de abordar la historia es la que más se acerca al enfoque clásico tradicional que pretende encontrar en los documentos, la objetividad de lo ocurrido en el pasado. Este enfoque conlleva una fragmentación del tiempo un poco más elaborada que la anterior, ya que debe tener en cuenta los cortes significativos producidos en el nivel de la política institucional que marcaron cambios importantes en su estructura y gobierno.
c. La historia de la misión en relación a la expansión territorial. Este es el modelo elegido por lo general para referirse al crecimiento territorial de una institución. Es un enfoque cuantitativo cuya fragmentación del período estudiado está dada, por lo general, en relación a las distintas “etapas de expansión” o “distintas zonas geográficas abordadas”. Es el modelo histórico clásico de la historiografía de las misiones. En el caso de una institución eclesial particular esta daría cuenta de cuándo y cómo fueron surgiendo las distintas congregaciones y su expansión en el territorio. De los tres modelos, es tal vez el que más está obligado a “mirar” su entorno extra eclesial, al menos para preguntarse por qué se dio de tal o cuál manera la expansión en este lugar y no en otro, sin embargo el punto de partida, como en los otros casos, sigue enfocado desde una lógica interna a la misma institución.
Sin duda alguna, muchos de los aspectos que emergen desde estas perspectivas son importantes para la historia de la iglesia, pero el error sería transformarlos en los únicos núcleos del enfoque.
En torno al abordaje y periodización
Para evitar caer en estos enfoques unidimensionales deberemos tener en cuenta dos niveles de cuestionamiento, uno de ellos es el que se debate sobre la pregunta ¿historia institucional o historia del pensamiento?. La primera es aquella que se detiene sobre el desarrollo político de las distintas instancias institucionales, la otra, es la que fija la mirada sobre el pensamiento y las ideas desarrolladas por esa institución a lo largo de determinada etapa. Ambas miradas son necesarias, complementarias y enriquecedoras. Cuando estas marchan separadas se genera un gran vacío en la historia de una institución eclesial. El enfoque político institucional aislado suele hundirse en explicaciones cortas, áridas, sumergidas en lógicas internas sin mayor pretensión que la mera descripción local, perdiendo de esta manera la oportunidad de encontrar marcos mayores de comprensión. Por otro lado, algunos intentos de historias del pensamiento, ignoran de tal manera la trama institucional que subyace al nivel ideológico, que el relato sobre las ideas puede transformarse en una reflexión sobre el desarrollo del pensamiento en la etapa estudiada, pero sin ningún anclaje con esa institución particular.
El otro nivel de cuestionamiento está dado por el tipo de recorrido temporal que se realizará. Por un lado el recorrido diacrónico, que dará cuenta del desarrollo interno (lineal) y cronológico de la institución; por el otro, el recorrido sincrónico que permitirá una lectura comparada de distintos procesos y tiempos históricos que transcurren simultáneamente en una etapa determinada. Sabemos que toda institución es producto de una construcción social, la cual ciertamente posee características y tradiciones propias pero que, al mismo tiempo nació y se sigue construyendo como resultado de un intercambio de bienes simbólicos con la sociedad mayor a la que pertenece, esa construcción e interconexión va incluso más allá de la propia voluntad de sus miembros. Por tal motivo toda historia que pretenda interpretar el desarrollo de una institución, deberá dar cuenta no solo de sus movimientos internos, sino también del contexto mayor que la alimenta y construye socialmente. De ahí que ambos recorridos temporales son necesarios para comprender la historia de una institución eclesial en un tiempo determinado.
Trataremos entonces de reflexionar sobre un abordaje y periodización de la historia del metodismo que pueda integrar los cuatro ejes que mencionamos más arriba. A este abordaje lo definiremos como de doble entrada, teniendo en cuenta por un lado el eje diacrónico el cual permitirá una fragmentación temporal de cada uno de los distintos niveles o planos que intervienen en el análisis. Estos cortes cronológicos reflejarán la periodización elegida, y deberán ser realizados con criterios homogéneos y propios a cada uno de los planos, por lo que los cortes temporales de un plano no necesariamente coincidirán con los de otro, ya que los distintos niveles están relatando procesos que conllevan en sí mismos distintas “velocidades históricas”. Este enfoque permitirá una mirada histórica institucional. Por otro lado el ejesincrónico, será la visión transversal de los distintos planos de análisis que integraremos. Este eje permitirá al mismo tiempo focalizar la atención sobre el desarrollo del pensamiento del metodismo en relación y en diálogo con el contexto socio cultural y político más amplio que lo abarca. Este enfoque permitirá la mirada sobre el desarrollo del pensamiento de la época y su impacto en los distintos procesos históricos de cada etapa, incluyendo el del metodismo.
De esta manera el tejido producido por el encuadre sincrónico y la periodización diacrónica permiten abarcar tanto el contexto en el que se desarrolla la construcción de la historia metodista y las ideas de cada etapa, como las cronologías de cada uno de los planos históricos que intervienen en la construcción del metodismo en el país. Podemos de esta manera discernir los distintos procesos históricos transcurriendo paralelamente y afectándose mutuamente.
El esquema propuesto
Nos propondremos analizar la historia del metodismo en el país en una estructura de cinco grandes etapas históricas. A su vez, dentro de cada etapa de la historia metodista analizaremos cuatro niveles de procesos históricos:
- El contexto internacional, con especial énfasis en las hegemonías económicas. Este nivel dará cuenta de los procesos y ciclos económicos dominantes que fueron de alguna manera condicionando, los tiempos políticos y sociales de la región y también, aunque no de forma tan directa, el tiempo del metodismo en el país. En este nivel recortaremos cinco épocas que caracterizan los ciclos económicos que impactaron occidente y en particular América Latina en los últimos dos siglos.
- El contexto nacional. Aquí se mostrarán procesos de menor duración, caracterizados principalmente por el contexto socio-político del país. Podremos hallar varios “contextos nacionales” correspondientes a distintos momentos históricos dentro de una misma etapa. En este nivel la influencia de los procesos socio-políticos será mucho más decisiva para la construcción de la experiencia metodista en la región. En algunos casos podremos encontrar al metodismo sumándose a ciertos procesos o resistiendo a otros.
- Las distintas fases misioneras (una o varias) que el metodismo irá desarrollando en cada etapa. En las fases misioneras se inscribirán los acontecimientos institucionales o prácticas teológicas más relevantes a través de las cuales el metodismo consideró la mejor manera de hacer presente su mensaje. Es un nivel que está impregnado por una superestructura ideológica-teológica que brinda unidad, coherencia y también la nominación a cada fase. Como en toda caracterización de etapas sería imposible pretender hacer coincidir exactamente, las fechas con los matices propios de cada fase. Hubo énfasis teológicos que atravesaron varias fases misioneras, como el acento por la templanza y la lucha contra los vicios, otros que sí se circunscriben más ajustadamente a un solo período, como la “misión urgente por la vida” entre 1975 y 1983. Así, los títulos de cada fase solo intentan servir de guía, antes que pretender agotar su sentido. Consideramos diez fases misioneras: estas estarán numeradas en un continuo, a diferencia de los otros niveles, para permitir una visión global ininterrumpida.
- Por último, los nudos temáticos. En cada fase misionera resaltaremos nudos temáticos, estos serán sugerencias temáticas que permitan la reflexión y problematización de ciertos temas que surgen de la fase misionera en cuestión y que deberían ser tratados a nivel monográfico. Estos enfoques permitirán también el abordaje integrador sincrónico, correlacionando los distintos tiempos históricos que actuaron en cada etapa y analizando su interacción
Hacia una historia de la Iglesia Metodista en Argentina
A continuación veremos el ensamble de estos niveles con muy breves resúmenes a modo de marco interpretativo propuesto para cada etapa. Vale resaltar el hecho de que las interpretaciones sugeridas sobre distintos procesos y situaciones que se mencionan en el trabajo funcionan a modo de hipótesis de trabajo y no pretenden ser conclusiones históricas definitivas (si las hay).
Etapa I: LOS PRIMEROS TREINTA AÑOS DEL METODISMO EN EL PAÍS (1836-1867)
Es la etapa que podría llamarse exploratoria y de gran inestabilidad. Lo presentaremos como una sola etapa, aunque en realidad se pueden diferenciar dos momentos de este período marcados por la situación política del país. El primero desde 1836 hasta 1852, es decir la misión durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, con restricciones para predicar en castellano (aunque en realidad en esos momentos no estaba en la agenda poder hacerlo), pero sobre todo, durante muchos años de ese período Buenos Aires sufrió el bloqueo de sus puertos a manos de las flotas anglofrancesa, esto provocó un gran decaimiento de la ciudad tanto en lo económico, lo social, como en el estado anímico en general, viviendo un estado beligerante permanente. Esta situación impactó de lleno en la incipiente misión que estuvo dos veces a punto de cerrar prematuramente sus puertas. La otra etapa está marcada con el surgimiento de los gobiernos de Urquiza primero y los liberales de Mitre y Sarmiento después, fue momento propicio para comenzar a afianzar su tarea debido a una alianza tácita que existió entre estos gobiernos y la presencia de iglesias protestantes en la zona, en función de su mutuo interés de restarle poder a la totalizadora iglesia católica aún con formatos y prebendas coloniales.
Contexto Internacional: La pugna de los imperios y el libre comercio con las antiguas colonias (1809-1880)
El poder colonial español, era ya un recuerdo. Sola las estructuras políticas fosilizadas de las colonias americanas, permitían intuir su pasado de poder. Inglaterra y Francia emergían como los dueños del mar y por lo tanto del comercio internacional. Su bandera era el libre comercio y hacia esa concepción querían llevar a los incipientes y fragmentados estados americanos que surgían de las guerras de independencia. La estrategia abrir los puertos para que pudieran salir las materias primas compradas a precio vil, y que pudieran entrar sus productos elaborados con esas mismas materias primas, hasta treinta veces más caras. Los puertos de Buenos Aires y Montevideo, eran particularmente atractivos para esa estrategia. Fue así que el estuario del Plata se transformó en una muy codiciada puerta de entrada al continente. Entrada para el comercio y para las nuevas ideas. En este sentido, misiones protestantes y comercio exterior no pueden verse como algo separado. Fueron parte de un mismo movimiento económico, cultural y religioso. No fue por casualidad que las misiones protestantes emergieron en esta época. De hecho los primeros protestantes no orgánicos presentes en la zona (sin hablar de los corsarios y piratas del siglo16 y 17) eran comerciantes, representantes de firmas extranjeras importadoras de productos manufacturados.
Contexto Nacional: La lucha por la estructura económica del país: la Confederación y la Liga UnitariaSegundo Gobierno de Rosas (1825-1853)
Cuando el gobierno revolucionario adoptó el libre comercio comenzó a gestarse en Buenos Aires otra élite, distinta pero complementaria a la anterior la cual estaba basada exclusivamente en el campo, la nueva élite estaría vinculada con el puerto, la exportación e importación y el comercio local. Muchas de las luchas internas fueron motivadas por ver quien controlaba la aduana y el puerto de Buenos Aires por donde pasaba la mayor parte del comercio exterior. La lucha entre unitarios y federales, que marcó gran parte del período post revolucionario se encontraba atravesada por dos paradigmas económicos diferentes, mientras los federales pugnaban por altas tasas aduaneras para proteger los productos locales para el consumo interno, los unitarios bregaban por el libre comercio, casi sin gravámenes para algunos productos importados. En 1835 Rosas impulsó la sanción de una nueva ley de aduanas que elevaba los aranceles que pagaban los productos llegados del exterior y prohibía la introducción de otros que se producían en el país. Cabe destacar que en ocasiones aún con altas tarifas aduaneras, igualmente por medio del contrabando se infiltraban los productos ingleses que iban desplazando a las actividades artesanales que se desarrollaban en el país. Entre el 2 de agosto de 1845 y el 31 de agosto de 1850 las flotas de Francia e Inglaterra bloquean la cuenca del Río de la Plata quedando cerrados todos los puertos de la Confederación. El objetivo era lograr abrir totalmente los puertos a sus productos y lograr la libre navegación por los ríos. En materia de libertad de culto esta fue promovida principalmente por los comerciantes Ingleses y norteamericanos que se encontraban en Buenos Aires. Mediante un acuerdo entre la Confederación y Gran Bretaña se permitió la libertad de culto para la iglesia anglicana, presbiteriana y metodista siempre que realizaran sus “ceremonias en el idioma propio y dentro de sus templos” , esto se aplicó sólo a Buenos Aires debido a la negativa de las provincias interiores de aceptar tal medida. Con los gobiernos liberales unitarios que emergieron tras la caída de Rosas, el panorama religioso fue mucho más favorable para las expresiones cristianas no católicas presentes en el país. Con la caída de Rosas, se fue imponiendo de a poco el modelo unitario, de una política de apertura total de la economía a los productos importados. Esta situación volvió a generar una élite urbana porteña beneficiada con la relación comercial con los imperios.
Fase misionera 1: Experimental, pastoral étnica (1836-1867)
La misión sostenida por la Sociedad Misionera de la Iglesia Metodista Episcopal desde Nueva York, no estaba pasando por su mejor momento económico. El bloqueo anglo-francés al estuario del Río de la Plata desanimaba a muchos comerciantes americanos que residían en Buenos Aires quienes se volvían junto a sus familias a sus lugares de origen, incluso varios misioneros transitaron este éxodo. A raíz de este aislamiento, un grupo de laicos metodistas comerciantes en Buenos Aires, crearon la Sociedad para la Promoción del Culto Cristiano, la cual muy pronto comenzó a dirigir los destinos de la misión con una peligrosa autonomía y distanciamiento de la Sociedad Misionera. En manos de la SPCC la misión estuvo a punto de quedar establecida como un enclave étnico para atención pastoral y cultural a los residentes norteamericanos de Buenos Aires. Fue necesaria la ruptura con la SPCC para lograr abrir el horizonte y encontrar nuevos caminos. El comienzo de la obra en idioma castellano marcará el paso trascendental y definitivo, que permitirá a la misión liberarse del mandato étnico y abrirse a la realidad nacional.
1836 – Llegada de los primeros misioneros
1840 – Crisis de la misión
1842 – La Sociedad por la Promoción del Culto Cristiano toma el control
1857 – William Goodfellow, una visión distinta. Hacia la misión nacional.
1867- Comienzos de la obra en Castellano-El lugar de Juan F.Thomson en la misión metodista.
Nudos temáticos de la etapa:
Uno de los nudos temáticos más desafiantes de esta etapa es la investigación en torno a la relación misión y comercio exterior. Indagar sobre el porqué del rápido cambio del plan original del metodismo que era desembarcar en Río de Janeiro para hacerlo posteriormente en Buenos Aires. En este contexto, sería de mucha utilidad preguntarse por la dura confrontación que se entabló entre la Sociedad Misionera de la Iglesia Metodista Episcopal con la local SPCC, con claros intereses en el comercio de exportación e importación de productos americanos.
Etapa II: AFIANZAMIENTO INSTITUCIONAL: DESDE LA PRIMERA PREDICACIÓN EN CASTELLANO HASTA EL PRIMER OBISPO NACIONAL. (1867-1932)
Esta es una extensa etapa que subdividiremos en tres fases, pero que conserva una línea de unidad, por un lado el consciente y progresivo afianzamiento en el desarrollo institucional y por otro el persistente control político de la institución desde los Estados Unidos. En este sentido la tarea en idioma nacional no alcanzaba a las decisiones de fondo que seguían siendo pensadas y ejecutadas en idioma inglés. Las tres fases estarán marcadas por criterios internos de desarrollo institucional: la primera 67-93, o sea desde el paso trascendental de la apertura del trabajo en idioma castellano, hasta la creación de la Conferencia Anual de Sudamérica, la segunda entre el 93-16, desde la Creación de la Conferencia Anual de Sudamérica hasta el Congreso de Panamá que ayudó con grandes aportes que fueron aprovechados por la misión en Argentina para pensar nuevos horizontes y organizar de manera renovada la tarea, y 16 al 32, desde las repercusiones del Congreso de Panamá hasta el nombramiento del primer obispo nacional.
Contexto Internacional: Consolidación del orden neocolonial (1880-1930)
El libre comercio que se estableció en el siglo XIX generó una relación desigual entre los países. Los centrales (aquellos que habían sido imperios o que aún lo seguían siendo) por un lado, con una tecnología desarrollada y necesidad de encontrar mercados para sus productos y por otro lado las antiguas colonias, países nuevos que recién lograban su independencia y que solamente podían vender materias primas sin elaboración, fue consolidando una estructura económica de Centro –Periferia. De esta manera se fue armando la división internacional del trabajo moderna, definida por Eduardo Galeano “la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder” (…) En este sentido los nuevos estados nacionales, no tenían injerencia en los mercados nacionales sino debían someterse a las reglas del mercado internacional dominado por el Centro (en el caso de América Latina principalmente Gran Bretaña y Francia). Este sistema sentó las bases del atraso económico de las ex colonias destinadas a ser proveedoras baratas del Centro y compradoras caras de sus productos. En este contexto aparece una nueva potencia aún no hegemónica, los Estados Unidos de América, consolidando su territorio, anexando parte de México, Puerto Rico, Cuba y Filipinas, en la última guerra imperialista del siglo xix. A partir de ese momento, en América Latina, aunque seguían vigentes las relaciones comerciales con Gran Bretaña, los Estados Unidos comenzarán a reclamarla como exclusiva para sus intereses comerciales. Algunos hitos marcan esta tendencia, ya en 1823 a través de la llamada “Doctrina Monroe”, EEUU declara unilateralmente como zona de influencia el Hemisferio americano, advirtiendo a las otras potencias que “América es para los (norte)- americanos…”, en 1904 Theodor Roosevelt, a través del conocido “Corolario Roosevelt” se arroga el derecho de intervención en cualquier país de américa que haga peligrar sus intereses. De esta manera el orden neocolonial se establece en América Latina “por la razón o por la fuerza”. Será la era del optimismo voluntarista y la Belle Epoque de las clases dominantes europeas. Sin embargo la disputa por los mercados internacionales seguirá generando tensiones hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Esta cumplirá con el objetivo de reacomodar los mercados a la medida de los vencedores y permitirá emerger a los Estados Unidos como una potencia militar e industrial, desplazando a Gran Bretaña de ese lugar y quedándose para sí con los mercados sudamericanos. Sin embargo esta nueva posición estadounidense, la euforia accionista, la apuesta a la especulación financiera, el abandono del patrón oro que regía el cambio de divisas hasta, fueron factores que lentamente se acumularon para dar paso primero al gran Crack económico de 1929 y a la gran depresión que le siguió. Esto abrirá una nueva etapa en la economía mundial.
Contexto Nacional II-1: Primeras fases del Estado Nacional y consolidación del régimen conservador liberal (1852-1890)
Este período está caracterizado por la consolidación del libre comercio, la unificación política del país y la masiva afluencia de inmigrantes que comienza hacia finales del mismo. El libre comercio en realidad estaba monopolizado por Inglaterra, Francia y en menor medida pero en crecimiento por los Estados Unidos. La presión de las potencias por mantener el dominio comercial sobre la zona llevó a la Argentina, Brasil y la Banda Oriental a unirse en la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en 1864, único país que se resistía a perder su industria nacional, la derrota de Paraguay significó la total apertura de la cuenca del Plata, con sus afluentes, el Paraná y el Uruguay bajo dominio comercial extranjero. Como consecuencia de la presencia comercial y cultural extranjera, se van perfilando “dos países” y dos tipos de ciudades las “ciudades burguesas” de imitación y las “ciudades provincianas”. Las primeras en contacto directo con el comercio fueron modeladas por las oligarquías agroexportadoras y las “nuevas burguesías”, allí se cultivaba la “mentalidad burguesa”, la ideología positivista, el eurocentrismo, las pseudo-ciencias racistas evolucionistas de las oligarquías criollas.
Las otras miraban hacia el interior, preferían la ruptura con el eurocentrismo, la crítica del racismo y la “mirada latinoamericana”: el pensamiento latinoamericanista (modernismo literario, antiimperialismo, indigenismo, etc.). Sobre el final de esta etapa se logra la unificación política del país y con ello comienza una etapa de colonización de nuevas tierras y se crean los primeros ferrocarriles. Los gobiernos liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, comienzan en nombre del progreso a limitar el poder de la Iglesia católica a través de la sanción de leyes laicas. Tarea que incrementará Roca en la década de los 80. Durante el gobierno liberal de Roca se sancionaron las leyes más importantes, tendientes a reducir el poder de la iglesia católica y bregar por una separación entre la Iglesia y el Estado. Entre 1882 y 1885 se sancionaron las leyes: 1420 de Educación Común (1882), de la enseñanza gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes de 6 y 14 años. Desplazando a la Iglesia de esta actividad educativa, que hasta ese momento era la única encargada de esa función. En esa época de cada 100, 90 habitantes eran analfabetos. La ley de cementerios laicos (1883). Esta ley permitió que en los cementerios bajo la administración del Estado se enterrara a personas de cualquier credo religioso La Ley de Registro Civil, (1884) ya que también la Iglesia llevaba el control de los nacimiento y defunciones, se creó el Registro Civil a cargo del Estado, y más tarde se estableció la ley de Matrimonio Civil (1885)
Fase misionera 2: La opción por la controversia y las leyes laicas (1867-1893)
En esta etapa es muy clara la confrontación buscada con la Iglesia católica, como una herramienta que adoptó el metodismo para abrirse camino en un terreno adverso y marcar diferencias doctrinales, pero más aún morales que se presentaran como alternativas para aquellos desencantados que quisieran probar algo nuevo. En esta confrontación se enmarca la creación del Estandarte Evangélico, creado para “predicar y defender las verdades evangélicas, y nunca contemporizará con el error, no permitirá que nadie engañe a la gente humilde usando el nombre de cristianos”. La etapa está caracterizada por el compromiso del metodismo por las libertades individuales y el fortalecimiento de la conciencia de ciudadanía. En este marco fueron creados los grandes colegios en Rosario, el Crandon en Montevideo y el Ward en Buenos Aires que fueron marcados por este mandato de origen.
1874 – Nuevo templo de la Primera Iglesia Metodista
1882 – Creación de la Conferencia Misionera
1883 – Aparece El Estandarte Evangélico
Nudos temáticos de la fase:
- Controversia anticlerical
- Alianzas liberales. Leyes Laicas
- Metodismo y Masonería
Contexto Nacional II-2: Auge de la economía agroexportadora (1890- 1916)
Con la llamada Conquista del desierto se logró integrar al país grandes extensiones de tierras arrebatadas de las poblaciones aborígenes y cedidas a las familias acomodas que habían ayudado económicamente para la Campaña. A partir de 1880 el modelo económico pasa a ser el de grandes estancias productoras de exportables como carne y granos. La elite económica estaba formada por los grandes propietarios de tierras que eran anglófilos y liberales. El país tiene fuertes lazos comerciales con Inglaterra que pasa a ser el principal financista e inversor en el país, especialmente invierte en los ferrocarriles que se extienden a casi todas las provincias convergiendo en Buenos Aires y Rosario y que actúan como puertos exportadores de los productos agrarios. La mayoría de los productos industriales son importados, aunque ya se comienzan a formar algunas industrias livianas que no incorporan demasiada tecnología, sobre todo en áreas como frigoríficos, alimentos, bebidas, materiales para la construcción, jabón, tabaco y algunas textiles. En este periodo se produce la gran afluencia masiva de inmigrantes europeos, sobre todo españoles e italianos que se concentraron en Buenos Aires, La Pampa y zonas del litoral. Con la inmigración ….Primeras organizaciones obreras
Fase misionera 3: Consolidación Institucional I(1893-1916)
En otro orden, la misión lentamente se va institucionalizando: de ser meramente un enclave misionero provisorio, primero en esta etapa logra la categoría de Conferencia Misionera, más tarde pasa a ser Conferencia Anual Sud Americana y ya hacia finales de siglo xix adquiere el status de Conferencia Anual del Río de la Plata, recién comenzado el siglo xx merece la distinción de que sus sucesivos obispos residan en el país (hasta ese momento los obispos visitaban la misión esporádicamente en sus viajes episcopales) Todos estos pasos le daban a la misión un lugar diferente, de mayor prestigio en las decisiones de la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal y sobre todo, para su salud económica, iba adquiriendo nuevas consideraciones presupuestarias, aunque estas nunca fueron realmente significativas. (Comparando en la misma época los fondos destinados por el metodismo norteamericano a sus misiones en la India o China con los enviados a Sudamérica, estos no superaban el 10% de aquellos.)
1893 – Creación Conferencia Anual Sud Americana
1897 – Creación Conferencia Anual del Río de la Plata
1901 – Obispos residentes en el país
1916 – Congreso Evangélico en Panamá (repercusiones)
Nudos temáticos de la fase:
- Los grandes colegios en la estrategia metodista.
- La educación metodista como constructora de ciudadanía.
Contexto Nacional II-3: Contexto sociopolítico: la experiencia radical (1916-1930)
A principios del siglo 20 comenzaron a formarse organizaciones sindicales de extracción anarquista en muchos casos, influenciadas por las ideologías con las que venían los inmigrantes europeos, aunque estos movimientos fueron en muchos casos reprimidos en forma sangrienta, estas luchas igualmente consiguieron algunas reivindicaciones.
El partido radical, que había surgido ya en 1896 como una alternativa popular frente a la oligarquía terrateniente, en este contexto de efervescencia obrera y popular tiene la oportunidad histórica de acceder al poder a través del voto popular. Por otra parte durante la primera guerra mundial se produce un periodo de crecimiento de la industria nacional debido al faltante de productos importados lo cual permite un nivel considerable de crecimiento en la economía real. Sin embargo, a nivel internacional, el sistema seguía colapsando y en el año 1929 se produce el crack de la bolsa de Wall Street y con ello se desencadena en el país una crisis de proporciones; cae la demanda internacional de los productos exportables, esto lleva a una gran caída económica del país con alta desocupación. Esta crisis será una buena excusa para que los sectores del poder concentrado que habían sido desplazados por el radicalismo buscaran la manera de acceder nuevamente al poder. Así, en una alianza entre la antigua oligarquía, el ejército y los sectores más conservadores de la Iglesia católica derrocarán al gobierno democrático de Irigoyen y llevarán al país a una nueva restauración conservadora.
Fase misionera 4: Consolidación Institucional II (1916-1932)
Esta fase está marcada por las repercusiones del Congreso Evangélico de Panamá y los posteriores congresos regionales que se fueron desprendiendo con el objeto de contextualizar regionalmente las decisiones generales que se habían tomado en Panamá. Esta etapa será testigo de un novedoso intento de ruptura con la iglesia madre de los Estados Unidos, por parte de un grupo de pastores y laicos enfrentados tanto por las políticas de la iglesia definidas desde Nueva York, como por las escandalosas diferencias salariales que existían entre los misioneros y los pastores locales. Este movimiento en favor de la nacionalización de la iglesia metodista fue ahogado en pocos años, sin embargo los postulados que estos levantaron, ayudaron a visualizar de manera más cruda la situación. Se creó una Sociedad Misionera Nacional, con el objeto de juntar fondos y de a poco poder reemplazar a la Sociedad Misionera con sede en Nueva York. Sin embargo la precaria estructura económica que la iglesia presentaba impidió que, con medios locales se pudiera solventar toda la tarea. Otro efecto colateral de aquel intento fue la creación hacia 1930 del Fondo Común para sostén de pastores, de esta manera se logró evitar la injusta disparidad de ingresos que se daba entre misioneros y pastores locales. La etapa se cierra con el nombramiento de Juan Gattinoni como el primer obispo nacional.
1917 – Movimiento Pro Nacionalización de la Iglesia Metodista
1925 – Congreso Evangélico Regional en Buenos Aires
1930 – Crisis económica -Fondo Común Pastores
1932 – Elección primeros obispos Nacionales
Nudos temáticos de la fase:
- Tradicionalismo vs. Modernismo
- Evangelio Social
- La templanza y la guerra al alcohol
- Evangelio Social
Etapa III: EL CAMINO HACIA LA COMPRENSIÓN DE UNA MISIÓN INTEGRAL: (1932-1975)
Esta será una etapa marcada por lo que podríamos llamar una progresiva comprensión de la misión en términos de un evangelio integral. Se encuentra dividida en tres fases 32-49, caracterizada por la restauración integrista de la iglesia católica sostenida y avalada por el golpe militar reaccionario de 1930 y la reacción combativa del metodismo contra ese nuevo avance. El surgimiento del peronismo y la imposibilidad del metodismo de comprenderlo ampliamente como un fenómeno histórico social, 49-60, Es la fase marcada por un recambio generacional que influenciaría a la iglesia a lo largo de los siguientes cincuenta años, 60-75 El contexto latinoamericano de efervescencia política marcada por la reciente revolución cubana, la explosión renovadora de la iglesia católica con epicentro en los años del Concilio Vaticano II fueron faros que marcaron nuevos horizontes y renovadas esperanzas en la posibilidad de una ruptura de las antiguas estructuras tanto sociales, políticas, como teológicas buscando la manera de ser iglesia en medio de los rápidos cambios y conflictos sociales.
Contexto Internacional: La búsqueda de un nuevo equilibrio económico internacional (1930-1972)
La profunda crisis que sufre el capitalismo en el 29-30 marca el final de una de las etapas hegemónicas y el panorama se abre a variadas alternativas. El socialismo que se venía ofreciendo como alternativa teórica al capitalismo, ahora tiene la oportunidad histórica de concretarlo. La revolución rusa en 1917 pone al comunismo en el poder aunque detona la división del socialismo en distintas Internacionales. Al mismo tiempo aparecen alternativas totalitarias en Europa como el Fascismo en Italia y el Nazismo en Alemania, para enfrentar al comunismo que ya había logrado captar la adhesión de las centrales obreras de muchos países. La Segunda Guerra mundial, aunque detonada por temas políticos, es realmente el esfuerzo de los países centrales de recuperar hegemonía económica. La alianza Comunista-Capitalista para derrotar al Nazismo se torna totalmente circunstancial. Al finalizar la guerra en Yalta, Ucrania, las tres potencias “ganadoras” se dividen sus zonas de influencia, dejando a Polonia en poder de los soviéticos y Austria y Alemania dividida en cuatro jurisdicciones. Estados Unidos emerge de la guerra como potencia hegemónica militar y comercial. En 1948, con el bloqueo por parte de la Unión Soviética de los pasos a Berlín Oriental, sería el comienzo de lo que se conocería como “la guerra fría” que marcará la política internacional durante los siguientes treinta años. En 1957 la revolución cubana marcará también un hito fundamental para comprender la historia posterior de América Latina. En 1961 se concreta la creación de la organización de países no alineados, aquellos que buscaban mantener una distancia crítica de los dos bloques hegemónicos, estableciendo una tercera posición en lo político. Para América Latina esta época marcó una etapa de conquistas sociales y economías desarrollistas basadas en la sustitución de importaciones e industrialización.
Contexto Nacional III-1: Crisis económica y restauración conservadora (1930-1943)
Sustitución de importaciones a la fuerza. -…
Debido a la crisis económica de 1929 – 30 al país se le cierran las principales exportaciones y fuentes de divisas. Por ello se hace necesario un cambio del enfoque, concentrándose en el mercado interno más que en el intercambio con el exterior. El estado comienza de manera tímida a ejercer un rol más activo en la economía, interviniendo en los mercados monetarios y de préstamos, fijando mayores aranceles y cupos a las importaciones, y actuando como motor de la demanda. También se forman algunas empresas estatales. Ante estos estímulos se comienzan a canalizar los esfuerzos del sector privado a la producción de bienes de consumo industriales y alejándose algo de la inversión agrícola. Con el triunfo del peronismo en 1946 se produce un boom de industrialización, solamente frenado por la necesidad de generar divisas para la adquisición de bienes de capital para la industria.
Fase misionera 5: Apogeo Movilizador (1932–1948)
Esta es la época de las grandes campañas de evangelización, las predicaciones al aire libre y el afianzamiento de una nueva generación de metodistas, hijos e hijas de los primeros inmigrantes convertidos, dispuestos a transformar al metodismo argentino en un gran movimiento. De hecho, es el tiempo de las grandes organizaciones juveniles, las organizaciones femeninas, los multitudinarios encuentros de Escuelas Dominicales. Las congregaciones metodistas cumplen un dinámico rol como espacios asociativos e integradores de cultura y promotores de expectativas de ascenso social. Esta atmósfera afianzaba a los metodistas en un sentimiento de pertenencia a la incipiente clase media en formación. Por eso el surgimiento del peronismo, no pudo ser asimilado en toda su extensión por el metodismo ya que entre otros condicionantes históricos y culturales, se encontraban los condicionantes de clase que llevaron a un desencuentro irreconciliable de sus planos de comprensión. Por otro lado, las grandes guerras, el surgimiento del bloque soviético, los totalitarismos europeos, Así, la lucha por la paz, el socialismo por la vía pacífica, la frontal crítica al capitalismo, al militarismo, al clericalismo, fueron consolidando la idea de una misión integral en cual, el ser humano debe ser sujeto de la obra de Cristo que opera tanto para su liberación espiritual, como personal y también social.
1932 – Contraofensiva Integrista Católica
1936 – Centenario Metodista
Nudos temáticos de la fase:
- Antimilitarismo
- Anticapitalismo
- Anticlericalismo
Contexto Nacional III-2: La experiencia peronista y la contraofensiva liberal (1943-1957)
Se produce en esta etapa una integración de las clases bajas al consumo, debido a la política redistributiva del gobierno de Perón, lo que dinamiza aún más la actividad industrial. El cuello de botella de este desarrollo fue la carencia de industrias pesadas y la carencia de recursos energéticos de manera suficiente, por ello se daban ciclos de crecimiento con aumento del poder adquisitivo del salario, lo que llevaba a una mayor demanda de insumos importados para la industria, lo cual traía aparejada con el tiempo una crisis y una ajuste del tipo de cambio lo cual provocaba inflación y caída del salario real, hasta alcanzarse un nuevo equilibrio y una nueva etapa de expansión. La influencia de Inglaterra como potencia distribuidora de capitales disminuye sensiblemente, tomado su lugar Estados Unidos. Las nuevas industrias se concentraron sobre todo en la zona del litoral por lo que el estado interviene activamente para desarrollar otras zonas como Córdoba. Un instrumento de desarrollo y paliativo del la carencia de industria pesada fue la creación de Fabricaciones Militares que producía insumos básicos como hierro y acero, ácido sulfúrico, armamentos, etc.. También tenemos el desarrollo de YPF como productora de Petróleo y como generadora de negocios para sus proveedores de insumos, aunque no llegaba a colmar las necesidades energéticas del país. La actividad sindical pasa en la etapa peronista a ser absorbida por este movimiento con diferentes matices, el estado pasa a regular las relaciones obrero patronal enmarcándolas en los convenios colectivos de trabajo que persisten hasta la actualidad, para asegurar la cooperación mutua.
Fase misionera 6: Recambio generacional y crisis (1948-1960)
La atmósfera de posguerra había dado lugar a nuevas reflexiones en lo teológico, una nueva generación intenta romper con la teología liberal que había dominado el pensamiento metodista de los últimos treinta años, esta generación aportará grandes líderes para el metodismo latinoamericano y su influencia llegará hasta nuestros días. Por otro lado en esta fase comenzarán a advertirse señales de decrecimiento numérico en comparación con la anterior, los motivos son variados: desde lo estrictamente formal como fue una “limpieza” de registros de miembros alrededor del año 1948, que reveló que los datos acumulados no reflejaban la realidad numérica del momento, otro motivo más serio fue el progresivo aburguesamiento de las congregaciones metodistas, logrando armar grupos muy solidarios y emprendedores pero encerrados en sí mismos, con códigos, pautas estéticas y lazos familiares propios que hizo muy difícil la entrada a personas “ajenas” a tales características, por último el encendido antiperonismo que destilaba el metodismo de la época, llevó al alejamiento de muchos conversos metodistas de zonas suburbanas del Gran Buenos Aires quienes fueron llevados a plantearse como una alternativa incompatible el hecho de simpatizar con el peronismo y ser al mismo tiempo metodistas. Esta etapa también está caracterizada por una estrategia misionera basada en la extensión territorial a través de la construcción de templos, lo cual encareció enormemente el presupuesto general y los gastos de mantenimiento. En parte esta estrategia de misión basada en una enorme infraestructura edilicia llega a nuestros días como un legado difícil de sostener.
1948 – Primeros signos de decrecimiento
1948 – Generación del 48 cambio paradigma teológico
1949 – El obispado de Barbieri (Modelo paradigmático)
1955 – La «Libertadora» – Impacto
1960 – Conferencia anual de la Patagonia
Nudos temáticos de la fase:
- La guerra y el americanismo del metodismo argentino.
- La opción antiperonista de la iglesia metodista
- Renovación litúrgica vs. modo tradicional.
Contexto Nacional III-3: El ensayo desarrollista y una nueva contraofensiva conservadora (1957-1972)
Luego del golpe del 55 el peronismo es proscripto, y se abre la economía a algunas inversiones extranjeras lo que ya había comenzado a insinuarse en la segunda presidencia de Perón. En los años 60 se logra desarrollar los complejos metalmecánicos y petroquímicos para abastecer a la industria liviana. El nivel político de esta etapa transita por un doble camino, el formal institucional plagado de fragilidades y el camino Resistencia peronista, golpe 66
Estos años son de conflicto debido a la lucha peronista para poder volver al gobierno, lo cual se consigue en el 73. Esta es una época signada por la violencia política y además estalla una crisis petrolera internacional que afecta a la economía mundial. En 1966 se produce un golpe de estado en Argentina que instaura un nuevo modelo económico.
Fase misionera 7: Iglesia y Sociedad (1960-1975)
La discusión bipolar generada por la Guerra Fría, la revolución cubana, el Mayo Francés, abren un nuevo espacio de reflexión, en donde la fe va adquiriendo también permiso para pensarse en diálogo con nuevas ideologías y con doctrinas críticas de los sistemas imperantes. La acción social pasó a ser parte central de los programas de misión nacional y congregacional, con lo cual también surgió la discusión dicotómica entre los sectores “espirituales” y aquellos más “sociales”. Durante la década del sesenta, el metodismo se atreve a dar un paso más en esta comprensión integradora y avanza en el terreno de los diálogos más atrevidos. Por un lado, con la corriente de secularización, para la cual el tema central, la aporía de la misión era, ¿de qué manera el evangelio puede ser relevante para un hombre a-religioso? El centro conflictivo por definición, era la ciudad moderna donde domina la anomia, la soledad, la ausencia de identidad y sobre todo la falta de comprensión de un lenguaje religioso tradicional. Por otro lado, el diálogo con el marxismo, marcó una etapa central en este camino hacia la comprensión de integralidad, central, no solo por los contenidos que en esos diálogos se trataban, sino por el ejercicio que estos significaban para cristianos que venían de experiencias y lenguajes muy diferentes y se veían confrontados con la realidad de compartir verdades no absolutas y objetivos muy parecidos aunque buscados a través de distintos medios.
Por su parte, la autonomía que el metodismo logra en 1969, debe ser vista en parte, como una etapa más en este camino de autocomprensión. La autonomía, aunque más no sea a nivel simbólico, expresaba por un lado la crítica implícita a un sistema que genera centros y periferias, tanto a nivel económico, como también religioso, pero también la determinación de querer afrontar el futuro como una institución autónoma y de diseñar la agenda de la misión desde el contexto y con criterios propios.
1962 – Apertura ecuménica
1969 – Autonomía
1969 – Principios Sociales
1973 – Estrategia misionera
Nudos temáticos de la fase:
- Autonomía vs. ContinuidadCompromiso socio político del cristianoEvangelización vs. Acción Social
Etapa IV: ENTRE EL COMPROMISO Y LA CRISIS INTERNA (1975-2000)
Esta etapa estará caracterizada por dos momentos bastante bien definidos: por un lado la misión urgente por la vida que desarrolló el metodismo durante los años de dictadura cívico-militar, por otro lado a partir de finales de los ochenta, el metodismo comienza a mostrar señales de agotamiento para sostener una pastoral social con gran exposición pública y fue optando por refugiarse dentro de los límites congregacionales. Comienza a hablarse también retrospectivamente de crisis de todos los paradigmas que sostuvieron con éxito el modelo eclesial hasta la década de los cincuenta y que ahora parecen comenzar a revelar un agotamiento de sentido. También estalla más abiertamente la crisis del modelo ministerial, en parte por una situación económica financiera asfixiante de la institución, pero también por el surgimiento de nuevas realidades sociales, familiares y económicas que obligan al cuerpo pastoral a repensar su disponibilidad tanto en tiempo como en posibilidades concretas de sostener el tradicional sistema itinerante.
Contexto Internacional: Apogeo modelo neoliberal: Dictaduras militares – Globalización económica y exclusión social (1972-2000)
El viejo modelo imperialista británico había quedado atrás. Los años de la guerra fría resultaron ser un gran estorbo para los intereses de los grandes capitales. Las economías distribucionistas y los estados interviniendo en las economías nacionales no era el mejor panorama para los líderes del mercado libre. Otro modelo de concentración se estaba diseñando en los “tanques de pensamiento” de los grandes pooles. Pasada la década del `60 la cual parecía haber sentado las bases para una sociedad más abierta a los cambios y al ensayo de nuevos paradigmas socio-económicos más justos, el poder real reacciona para retomar la iniciativa. Lo hace a través de la creación en 1973 de la Comisión Trilateral encabezada por David Rockefeller. La tarea de esta comisión fue repensar el mundo desde lo económico, teniendo en cuenta que los sesenta habían puesto en jaque ideológica, cultural y económicamente la hegemonía del llamado primer mundo. Los tres bloques que conformaban la comisión Trilateral: Estados Unidos, Europa y Japón debían rediseñar la estructura económica teniendo en cuenta los cuatro puntos centrales del comercio internacional, a saber: capitales, tecnología, materias primas y mano de obra. De esta comisión emerge una renovada, división internacional del trabajo, una división del mundo entre los encargados de brindar la materia prima (América Latina); la mano de obra (Asia y África); mientras que los capitales y la tecnología estaban reservados para los miembros de la Comisión con el consiguiente valor agregado y exportaciones a escala mundial. Dado que los pueblos que debían servirles de proveedores baratos, esta vez se encontraban muy organizados y politizados para defender sus derechos. Por lo tanto para sostener esa nueva división del trabajo generadora de pobreza y exclusión fue necesario pensar en un plan maestro de represión y disciplinamiento para ahogar cualquier intento de resistencia. Ese plan se llamó Doctrina de la Seguridad Nacional, a través del cual EEUU entrenó en la Escuela de las Américas de Panamá durante dos décadas, a los ejércitos de América Latina para que oficiaran de gendarmes ideológicos dentro de sus propios países. La doctrina de la seguridad Nacional fue así la matriz ideológica de todos los golpes de Estado que se produjeron en el Cono Sur desde 1964 cuando se estrena en Brasil, siguiendo con Argentina 1966, Uruguay 1971, Chile 1973 y Argentina 1976. De esta manera los golpes de Estado generados por esta matriz fueron diseñados para re imponer un nuevo modelo económico de extracción de riquezas, endeudamiento y privatizaciones, sin resistencia popular. En los años 80 se acuñó el término Globalización al proceso de expansión del mercado a niveles planetarios. Según Avater: Entre otros, los factores que caracterizan a la globalización, son: la expansión del sistema económico capitalista; la nueva forma de organización territorial y política del sistema mundial como proceso permanente (donde el Estado–nación es desplazado de las tareas que, tradicionalmente, venía desempeñando); el proceso de expansión de las empresas multinacionales y su peso específico en la producción mundial; el desarrollo de las comunicaciones y la rapidez con que transcurre la innovación tecnológica.[1] El modelo de acumulación de esta época está regido por la especulación financiera como estrategia central del mercado financiero internacional. Esta característica marca la diferencia entre el neoliberalismo y el neocolonialismo de finales del siglo xix y principios del xx. Mientras que aquel basaba sus ganancias en la trasformación de materias primas en productos elaborados, este modelo pretende la generación de riquezas mediante la especulación financiera, de allí que el trabajo y la producción no tienen un lugar preponderante en este paradigma.
Contexto Nacional IV-1: Golpe y Terrorismo de Estado (1975-1984)
En estas reuniones, uno de los invitados especiales solía ser Alfredo Martínez de Hoz con participación accionaria en innumerables empresas transnacionales y en ese momento presidente del Consejo Empresario Argentino (CEA), que reunía los líderes de las grandes empresas en Argentina que se diferenciaba ideológica y políticamente de la UIA.
En 1975 Celestino Rodrígo, inspirado por economistas del establishment como Ricardo Zini, verdadero cerebro de las medidas, aplica un plan de ajuste brutal que busca terminar con el paradigma redistribuidor. Aplicó una devaluación de más de un 150% del peso en relación al dólar. Subió el costo de todos los servicios públicos y transporte en un promedio de un 100%. Aumentó un 180% el precio de los combustibles. Esto marcó el principio del fin del modelo distribuidos de las riquezas. El objetivo de las medidas buscaba hacer perder poder a los sindicatos, licuar las deudas de las empresas privadas y especialmente permitir el aumento de sus ganancias, que en los últimos años venia disminuyendo.
O sea, el plan diseñado por la Comisión Trilateral comenzaba a ser puesto en práctica por los súbditos de los países del tercer mundo.
Con la llegada del proceso al gobierno se produce un cambio en el modelo económico. Se abren las importaciones y se flexibilizan a punta de pistola las relaciones laborales. Ademas el estado recurre cada vez más al endeudamiento externo para financiarse, y fija pautas cambiarias que facilitan la entrada de capitales golondrina especulativos, que invierten solo en negocios financieros. Esto provoca una decadencia de la industria y una baja del poder adquisitivo de los salarios. El pais se concentra en exportar commodities y cada vez es necesario generar mayores excedentes para pagar los intereses de la deuda y la fuga de capitales especulativos. El pais se encuentra expuesto cada vez mas a los vaivenes de los mercados financieros internacionales que provocan periódicas crisis y devaluaciones, y alta inflación.
Fase misionera 8: Misión urgente por la vida (1975-1985)
Durante los años de dictadura y los primeros del advenimiento de la democracia, la Iglesia Metodista desarrolló una tarea muy comprometida en relación a la denuncia nacional e internacional de las violaciones a los Derechos Humanos ejercidas por la dictadura, así como la atención pastoral a las víctimas y sus familiares. Los obispos, junto a muchos pastores metodistas estuvieron en los comienzos de las distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, tales como la Asamblea Permanente y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. También los templos metodistas en esa época estuvieron abiertos para las reuniones que los incipientes grupos de familiares de desaparecidos como Madres y Abuelas, se pudieran reunir y organizar. Por su parte el Obispo Gattinoni, ya emérito, formó parte de la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Esta participación totalizante, aparte de ser una respuesta concreta al mandato evangélico de “buscar el Reino de Dios y su justicia”, puede interpretarse también como una construcción de sentido que la iglesia metodista hizo de su propia misión frente a la realidad que le tocó vivir.
1975 – Derechos humanos: prioridad misionera
1975 – Obispo Aldo Etchegoyen co-fundador de la APDH
1976 – Obispo Federico Pagura Co-fundador del MEDH
1977 – Desaparición Mauricio López
1985 – Obispo Gattinoni integra la CONADEP
Nudos temáticos de la fase:
Profundizar el análisis de lo actuado. Recrear la memoria sobre los 24 desaparecidos, la mayoría jóvenes que tuvo el metodismo en esta etapa.
Contexto Nacional IV-2: Consolidación democrática en el marco neoliberal (1984- 2000)
Con el regreso de la democracia en 1983 esta situación no cambia demasiado, y en la presidencia de Menem se profundiza aún más la tendencia con la venta a precio muy bajo de las empresas estatales, de esta manera el estado pierde su rol en la economía y se limita a ser un mero recaudador de impuestos que se dedican en gran parte a pagar los intereses de la deuda externa que sigue aumentando. Con los recursos provenientes de estas ventas y de un mayor endeudamiento, se logra un breve periodo de bonanza signado por la paridad peso dólar mediante la ley de convertibilidad, que ayudo a combatir la inflación, pero a su vez le dio un seguro de cambio a las inversiones especulativas. Las industrias se concentran en manos de grandes grupos transnacionales que se dedican a actividades de alta tecnificación y poca mano de obra, enfocadas al consumo masivo y a la exportación de commodities muchas de origen agropecuario como los derivados de la soja. En 1998 comienza una serie de crisis internacionales que provocan una fuga de capitales y una recesión, la desocupación se generaliza y llegan a bajar incluso los salarios y jubilaciones de manera real y nominal. Todo esto finaliza en 2001 con un crack del sistema bancario, se congelan los depósitos y la economía colapsa. Ante esto estalla el descontento popular que termina derrocando al gobierno de De la Rua.
Fase misionera 9: “Israel a tus tiendas” (1990-2000)
Hacia finales de la década de los ochenta comienza a percibirse un sentimiento de agotamiento de la pastoral pública desarrollada durante la fase anterior. Desde ciertos sectores se aprovecha este agotamiento para reclamar una pastoral tradicional más centrada en la congregación local y menos expuesta a las tensiones políticas del espacio público. Paralelamente las posturas críticas expresadas en fases anteriores contra estructuras de opresión externas, se fueron ahora volcando también, en escala reducida, a la crítica interna de la propia estructura. El término “crisis de la misión” comienza a rebotar como eco en las Asambleas y la estructura orgánica es considerada como una de las variables centrales de la crisis. El “ajuste” empleado por el neoliberalismo del momento para achicar el Estado, también impacta en las decisiones institucionales. Por otro lado, el metodismo reaparece, después de muchas décadas en espacios públicos junto a otras expresiones evangélicas conservadoras, reclamando por la ley de culto e igualdad religiosa. En este marco se organizaron varios “Obeliscos”, reuniones públicas multitudinarias capitalizadas por los sectores más fundamentalistas del campo evangélico local.
1989 – Un cambio de escenario
1995 – Reestructuración orgánica
1999 – Crisis ministerial
Nudo temático de la fase:
- Reapertura al mundo evangélico
- Nuevas opciones ecuménicas
- Misión “hacia afuera” (presencia y compromiso) vs. Misión “hacia adentro” (crecimiento numérico y cuidado congregacional)
Etapa V: EL CAMINO HACIA LA COMPRENSIÓN DE UN NUEVO ESCENARIO (2000- )
Si bien en esta etapa las crisis económica y ministerial persisten en la iglesia, un nuevo escenario se abre con el cambio de milenio. En esta etapa el metodismo argentino fue la primera iglesia en Sudamérica en elegir una mujer como obispo. De esta manera la Iglesia Metodista destaca la tarea de testimonio y servicio que las mujeres han desarrollado en la iglesia durante toda su historia y corona, de alguna manera, las luchas por la reivindicación de sus derechos. También el metodismo retoma su presencia pública en asuntos de ética tanto personal como política, logrando recuperar el espacio perdido durante la fase anterior. Hay una progresiva conciencia de querer recuperar las raíces históricas y doctrinales que dieron origen al movimiento metodista para fortalecer una identidad que, por distintas razones se había ido difuminando. La revalorización de la capacitación laica lleva a la iglesia a organizar planes de capacitación bienales para tal fin.
Contexto Internacional: La crisis del modelo neoliberal y los nuevos modelos populares en América Latina (2000-
El paradigma económico neoliberal comenzó a mostrar signos de crisis a partir de mediados de los noventa, como expresión de la nueva crisis sistémica tuvieron lugar las crisis financieras de Grecia y Turquía en 1992, de México en 1994-1995, de los “Tigres Asiáticos” y otras economías del Sudeste Asiático en 1997-1998, de Rusia y Brasil en 1998-1999, y la reciente crisis de Argentina de 2001-2002. En el año 2000 Estados Unidos entró en recesión, reventó la burbuja financiera especulativa asociada a las ramas de alta tecnología primero y el quiebre inmobiliario después, llevó a la quiebra a varias grandes bancos y corporaciones transnacionales de ese país, y finalmente se tradujo en un proceso recesivo que se extendió por la mayor parte del sistema capitalista mundial. La crisis de la eurozona puede estar anunciando un cataclismo del que aún no podemos tener claro sus alcances ya que esta es una nueva crisis cíclica, pero que se está dando a la vez en el contexto de una nueva crisis sistémica lo cual empeora considerablemente la situación. Paralelamente en América Latina, gracias a gobiernos que han recreado un paradigma desarrollista keynesiano, con énfasis en la sustitución de importaciones, la progresiva valorización del Mercosur como herramienta comercial y el desendeudamiento como estrategia para facilitar sus decisiones sin la intromisión de los organismos financieros internacionales, han logrado, por el momento que la crisis europea no impacte con demasiada dureza en la región.
Contexto Nacional V-1: Pérdida de consenso social que sostuvo al modelo neoliberal–La oportunidad para nuevos modelos industrializadores y distribucionistas. (2001- )
La crisis que se llevó al gobierno de Antonio De la Rúa no fue coyuntural, sino fue el desenlace de un modelo abierto en 1975, basado no en la producción, sino en la especulación financiera como factor generador de riqueza. Fue un sistema que generó desocupación, pobreza, quebranto de las industrias nacionales, la apertura irrestricta de la importación de productos manufacturados en el exterior y una alianza monolítica con los capitales extranjeros. El crack provocado por el quiebre de los bancos arrastró la economía al precipicio de la falta de circulante. Después de cuatro gobiernos nombrados a las apuradas en una semana, el gobierno interino de Eduardo Duhalde, proclamado por la cámara de senadores, le tocó desactivar uno de los problemas estructurales más complejos que el sistema había generado y dejado como herencia letal: la equiparación del peso argentino con el dólar estadounidense en relación uno a uno. La desactivación, si bien necesaria en lo macro, provocó en las economías familiares un nuevo y definitivo golpe, haciendo desaparecer en pocas horas el ahorro que miles de familias habían logrado reunir en años. Con el llamado a elecciones para regularizar la situación institucional, esta etapa marcada por una de las crisis económicas más profundas que vivió el país, comienza a encontrar muy lentamente un camino de recuperación. Los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner intentan recuperar un modelo de industrialización y redistribución de la riqueza, se recupera el rol del Estado como único responsable del diseño de las políticas monetarias y de control sobre el Banco Central. Los sectores antes beneficiados por la concentración de capitales sin control, comienzan su intento desestabilizador.
Fase Misionera 10: Cuestión de crecimiento y presencia pública
En términos de organización institucional, las dificultades económicas y ministeriales obligan a reducir el número de regiones, ampliando y fortaleciendo el rol de los circuitos y distritos, una de las estructuras básicas exitosas del metodismo naciente en los Estados Unidos.
En esta etapa aparece la búsqueda de crecimiento integral, numérico pero también en compromiso, en formación, etc. Luego de más de dos años de preparación se hace público el Plan Estratégico Integral el cual buscaba la manera de activar a las congregaciones a desarrollar una misión acorde a sus potencialidades y sus desafíos. A partir del 2007 el metodismo retoma su tradición de pastoral pública acompañando la atmósfera de participación popular y esfuerzos por ampliación de los derechos individuales y sociales que se están logrando en este período. Se ha pronunciado a favor de la ley de matrimonio igualitario, de despenalización del aborto y viene trabajando desde hace varios años por la supresión de la actual ley de cultos, bregando por un tratamiento igualitario por parte de la ley a todas las religiones presentes en el país, sin admitir privilegios de ningún tipo.
2005 – Plan Estratégico Integral
2009 – Reestructuración de regiones. Fortalecimiento de Distritos y Circuitos
2012 – Plan de capacitación de liderazgos
Nudos temáticos de la fase:
- Nueva decepción con el “mundo evangélico” (Ley de cultos, diferencias en relación al tipo de participación política del cristiano, etc.)
- Iglesias independientes se acercan a la IEMA.
- Presencia pública del metodismo en debates conflictivos.
Palabras finales
Como mencionamos al comienzo, lo que antecede no es, ni intenta ser una historia del metodismo en argentina. Solamente un punto de partida para comenzar la discusión, unas anotaciones que sí intentan organizar, incentivar y aún provocar el futuro debate que construya la historia (aunque esta tampoco debiera ser definitiva, sino una mirada en un constante proceso de revisión). La mirada propia revelada en estas páginas, como toda mirada histórica, no pretende ser objetiva, ni neutral. Los marcos de interpretación aquí vertidos son sostenidos como todo marco interpretativo, por hipótesis de trabajo que el futuro trabajo científico deberá corroborar o descartar. La tarea ahora está por delante, podrán tomar esta propuesta como base, o podrán tomarla como antítesis, pero lo importante es no dejar a las generaciones futuras sin una explicación sobre cómo el metodismo se construyó como parte misma de la historia argentina durante estos primeros 175 años de vida. La construcción de esta historia necesariamente deberá ser el resultado de un trabajo en equipo en el que participe un grupo de investigadores
Algunos datos para los futuros investigadores
En la primera página de este artículo hemos mencionado varios trabajos que no pueden dejar de tenerse en cuenta a la hora de buscar fuentes para una futura historia.
También, gracias a muchos hermanos y hermanas que tomaron conciencia histórica desde los comienzos mismos del metodismo, es que hoy podemos contar con un archivo histórico muy completo, con una muy completa colección de publicaciones periódicas del siglo xix y principios del xx que están en vías de ser digitalizadas. Para ver el catálogo provisorio del archivo acceder a www.cmew.blogspot.com/p/archivo.html.
También en los últimos años hemos podido recuperar el interés por la investigación histórica y promoverla a través de la Revista Evangélica de Historia. A través de sus números podremos encontrar un cúmulo de artículos que pueden echar luz sobre problemáticas y temas específicos en la historia del metodismo en el país, aquí mencionaremos algunos:
Revista Evangélica de Historia, Volumen 1, 2003
Por una iglesia con alma nacional: nacimiento y ocaso de un sueño: El frustrado intento de nacionalización de la Iglesia Metodista en la Argentina (1917 – 1919), Daniel Bruno, página 109
Apéndice documental: La clausura del Estandarte, página 181
Revista Evangélica de Historia, Volúmen II, 2004
Historia metodista ¿Por qué y para qué?, Mortimer Arias, página 9
Sociedades metodistas y pensamiento científico en el Río de la Plata 1867-1901, Norman Rubén Amestoy, página 43
Los orígenes del metodismo en el Río de la Plata, 1867 -1901, Norman Rubén Amestoy, página 83
Una iglesia en busca de sí misma: Un testimonio personal, José Míguez Bonino, página 141
Raíces doctrinales y teológicas del pensamiento wesleyano, Daniel A. Bruno, página 159
Las iglesia de tradición wesleyana. Daniel A.Bruno, página 183
Las mujeres en el metodismo naciente, Inés Simeone, página 209
Revista Evangélica de Historia, Volúmen III y IV 2005-2006
Análisis del discurso de la Iglesia Metodista Argentina en relación a la autocomprensión de su tarea (1983-1989), Pablo Oviedo, página 37
El archivo histórico metodista del Uruguay: su organización documental, Mauricio Vázquez Bevilacqua, página 55
Las Vanguardias silenciadas en el metodismo rioplatense 1896-1924: Francis D. Tubbs y Gabino Rodríguez, Daniel A. Bruno, página 101
Iglesia metodista, los orígenes del protestantismo en Chivilcoy, Jorge Darío Pascuccio, página 133
Posición de la Iglesia Metodista en el surgimiento del peronismo. María Eugenia Mendizábal, página 157
Revista Evangélica de Historia, Volúmen V – 2007
Historia de la creación de la primera universidad metodista argentina, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Fabián Rey y Daniel Bruno, página 7
Apuntes para la cronología de la himnología evangélica rioplatense. A 50 años de «El cielo canta alegría», 1958-2008, Pablo Sosa, página 51
La conversión al protestantismo en las clases populares inmigrantes (Buenos Aires, 1870-1910), Paula Seiguer, página 73
Un camino de intrigas y misterios (Historia del proceso hacia la primera predicación evangélica en español en el río de la Plata. A 140 años de metodismo nativo), Daniel A. Bruno, página 105
Revista Evangélica de Historia, Volúmen VII, 2011
Estaban entre nosotros y no lo sabíamos. Metodismo y masonería en Uruguay. Mirtha Coitinho Machiarena
El exilio del metodismo argentino. Elaine A. Robinson
Los cambios en el protestantismo Latinoamericano. Del Congreso de Panamá a la Habana, (1916-1929).Norman Rubén Amestoy
El Metodismo en América Latina. Breve historia y evaluación. Pablo R. Andiñach
[1] Alvater, Elmar. “Capitalismo mundializado”, Revista Memoria, número 134, México, abril de 2000, pp. 12/17.